Tenía que salir de casa con cierta urgencia. Me ponía manos a la obra: agarraba un barbijo y quería atarme las tiritas, pero se me hacían agotadoramente largas y hacer un lazo, un moño, un simple nudo se me volvía imposible. Como si el Alzheimer me hubiera hecho olvidar cómo se atan los cordones de los zapatos. Lo intentaba por aquí y por allá, pero no había caso. Los dedos, más inútiles que nunca.
De pronto, entendía: el barbijo no era de tiritas, tenía elásticos, ¡qué alivio!, pero el modelo parecía hecho para una cara más grande. O mi cara había empequeñecido de golpe. El barbijo era una especie de jíbaro de tela hidrófuga y yo, su presa. Parecía un traje prestado o el delantal de un hermano mayor.
Cuando estaba por rendirme, probaba con hacerle unas vueltas al elástico, ponerlo doble. Lograba calzarlo en mis orejas, parecía funcionar, finalmente no se me caía. Me miraba al espejo para comprobarlo y ahí todo volvía a empezar. El barbijo se había hecho tan pequeño que apenas me cubría la boca. Como esos corpiños ceñidos de tela escasa que usan algunas vedettes y que están en riesgo de revelar, ante cualquier movimiento, la piel prohibida. Me lo acomodaba, pero insistía en salirse de lugar. Como si jugara al tejo, rebotaba por mi cara. Ahí, acá, allá.
En medio del jadeo y el ahogo por toda la situación, el barbijo me resultó levemente familiar. Era ese color… el mismo azul del pulóver de Julio, mi amigo de París. Entonces recordé, me lo quise sacar, pero eso, como si estuviera pegado, enredado en el pelo o injertado, tampoco funcionó.
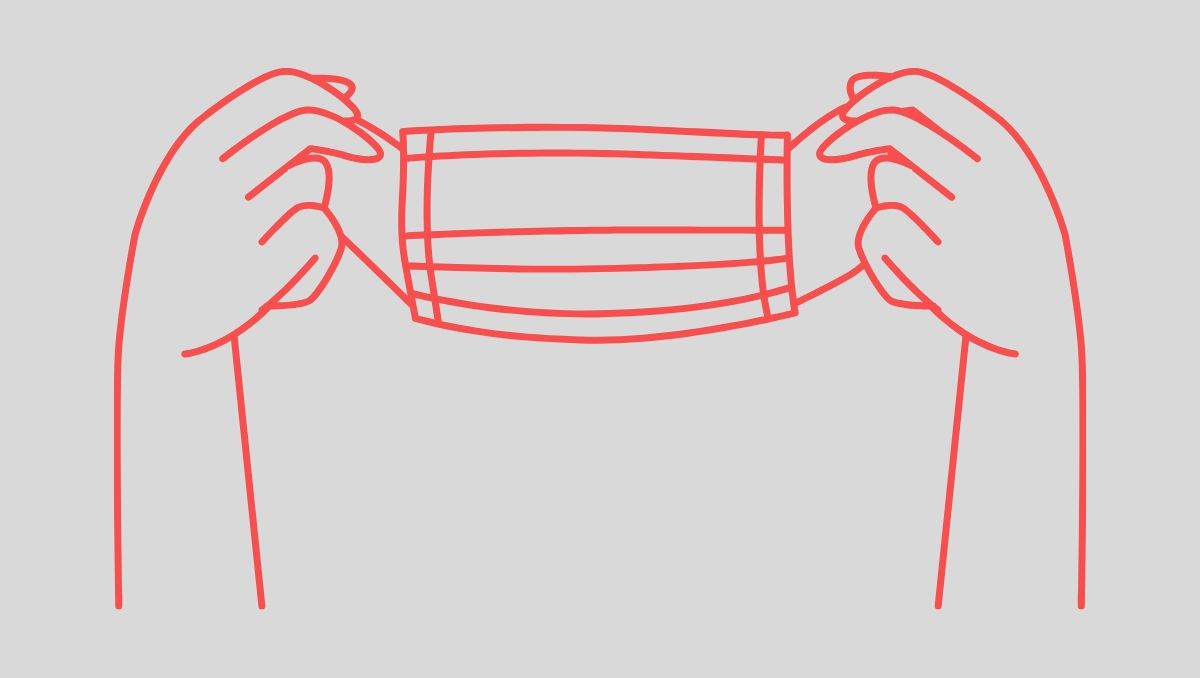
Dejá un comentario